Libros de Santiago Alba
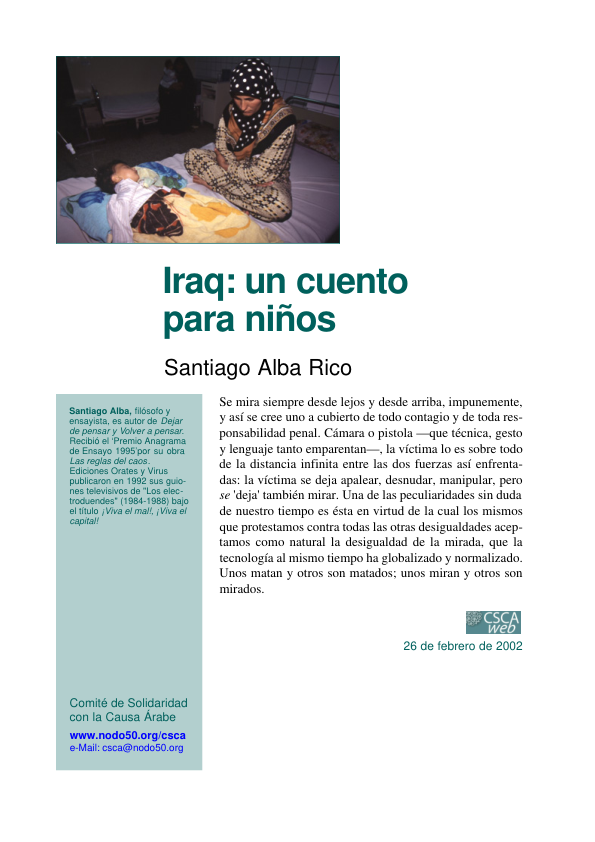
Iraq: un cuento para niños
Autor: Santiago Alba
Temática: General
Descripción: Los niños de los hospitales infantiles de Bagdad y Basora se dejan mirar y confieso que los he mirado; y —como sigo creyendo en los viejos mitos y leyendas— aún no estoy seguro de que no me haya pasado, de que no me vaya a pasar nada. Los he mirado y no puedo hacer otra cosa que decir que los he mirado; y quie- ro que se sepa que si me pasa algo, si me quedo ciego, si se me paralizan las piernas o me convierto de pron- to en un extraño —un ciervo, como Acteón, o un anciano huraño— será por haberlos mirado. Hay también niños a los que, por mucho que se los busque, ya no se los encuentra en ninguna parte: por- que están muertos. De ellos sólo queda ese siniestro vestigio, mitad réplica, mitad metonimia, que conserva ante los ojos, próximo lo lejano, presente lo irremediablemente perdido: la fotografía. Hemos visto muchas fotografías de niños muertos, hasta cuatrocientas, en el barrio de Al-Amiriya, en una de esas incontables “zonas cero” que los EEUU han ido sembrando, año tras año, por todo el planeta. Allí, en un refugio antinu- clear, cuatrocientos treinta niños, mujeres y viejos, se creían protegidos el 13 de febrero de 1991 de los masi- vos bombardeos americanos. A las cuatro de la mañana un misil atravesó el punto más débil de la construc- ción —la salida de humos— y estalló en su interior; sólo catorce personas consiguieron abandonarla antes de que las puertas, de cinco toneladas cada una, se cerraran automáticamente, como sobre los condenados en el Infierno. Cuatro minutos más tarde, un segundo misil enhebró limpiamente el orificio en el techo y concluyó la tarea: el suelo se desplomó sobre el piso inferior y la temperatura ascendió a cuatrocientos grados. En cinco minutos, cuatrocientas dieciséis personas murieron en esta gigantesca olla a presión: en las paredes pueden verse todavía hoy los ojos de los niños derretidos, así como retales de piel fundidos en la piedra. El refugio de Al-Amiriya es uno de esos sitios que hay que visitar personalmente, un lugar —en su sentido más estric- to— religioso; es decir, un lugar donde ha pasado algo, donde ha pasado algo tan esencial para la humanidad que se ha vuelto antiguo desde el principio. Es un lugar mucho más viejo que Babilonia o las Pirámides; tan terrible que es anterior al Hombre. Ninguna cámara puede registrar esto; la imagen técnica integra todas las visiones en un umbral “convencional” de experiencia, por muy amplio que se quiera y por mucho que se pueda maniobrar en él: por eso el vídeo “engrandece” las cosas pequeñas y empequeñece, en cambio, lo que no se puede medir. Las confiere un formato tranquilizador de monumentalidad o de espectáculo. Aquí no hay ni una cosa ni otra. Los iraquíes han mantenido intocado el refugio como un museo del horror, han mimado su espanto como un centro de propaganda antiimperialista; pero ni siquiera esta teatralidad mitiga su energía antigua, monstruosa y obscena. Cuando se traspasa la puerta finlandesa de cinco mil quilos, se hace el silen- cio, uno se deshace en el silencio. Arrojad todas las playas del mundo en el océano y la arena desaparecerá en el agua; meted una orquesta de cien músicos en el refugio de Al-Amiriya; meted tambores, campanas, cas- cabeles, timbales; y este silencio radical se tragará todo el estrépito y toda la bullanga. El silencio se ve agra- vado, ahuecado, por las decenas, por los centenares de fotografías —niños licuados en esa madrugada tre- menda— colgadas de las paredes ennegrecidas, junto a ramos de flores mustias e improvisadas leyendas de solidaridad o protesta. Los americanos que visitan la “zona cero” de Mahattan deberían visitar también la “zona cero” de Al-Amiriya; los americanos que se conmueven noblemente leyendo las últimas palabras de las víctimas del 11 de septiembre o los trágicos mensajes de sus parientes, deberían leer también la carta en árabe, pegada al muro, de un padre iraquí que se acostó el 12 de febrero seguro de que al menos a sus hijos no les iba a pasar nada: “Mis cuatro niños: no sabía que la mano de la muerte iba a arrebataros esa noche en un ins- tante... Oí el ruido de sus aviones y el fragor de sus misiles y mi único pensamiento y el único pensamiento de vuestra madre era que estabais dentro... y tuvimos mucho miedo. Traté en vano de abrir la puerta del refu- gio, pero quedasteis dentro como el pájaro masacrado... Hussein, Shima, Mohamed, Mustafa... mis entrañas... Espero que hayáis encontrado justicia. Porque la vida no tiene sabor para mí sin vosotros. Vuestra madre os llama constantemente y vuestra hermana se ha quedado sola para siempre. Vuestra habitación, vuestros jugue- tes, vuestros muebles siguen en su sitio y nuestras lágrimas no se secarán hasta que volvamos a encontraros. Hussein, Shima, Mohamed, Mustafa...”. Llamémoslos John, Margaret, Alfred y Paul y se nos romperá el cora- zón. • • • Iraq: un cuento para niños Santiago Alba Rico CSCAweb 6
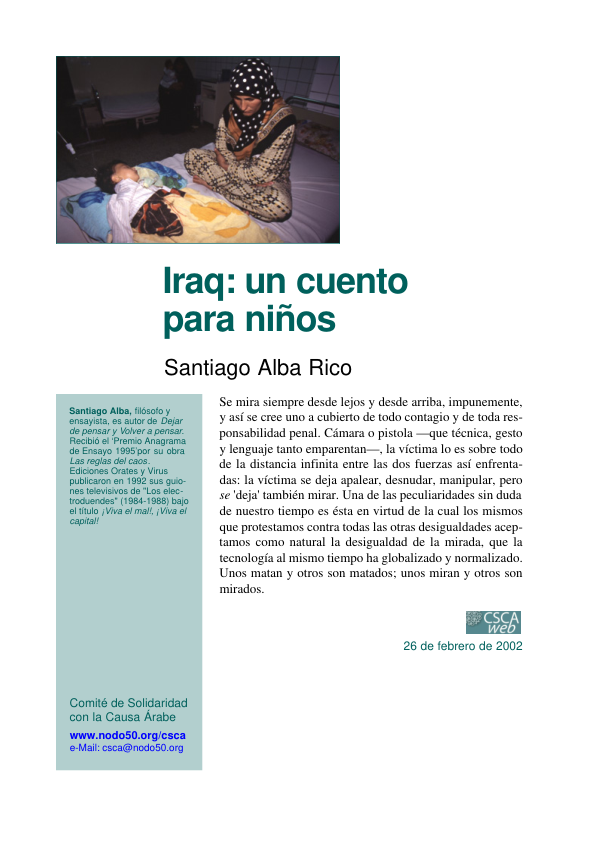
Iraq: un cuento para niños
Autor: Santiago Alba
Temática: General
Descripción: Los niños de los hospitales infantiles de Bagdad y Basora se dejan mirar y confieso que los he mirado; y —como sigo creyendo en los viejos mitos y leyendas— aún no estoy seguro de que no me haya pasado, de que no me vaya a pasar nada. Los he mirado y no puedo hacer otra cosa que decir que los he mirado; y quie- ro que se sepa que si me pasa algo, si me quedo ciego, si se me paralizan las piernas o me convierto de pron- to en un extraño —un ciervo, como Acteón, o un anciano huraño— será por haberlos mirado. Hay también niños a los que, por mucho que se los busque, ya no se los encuentra en ninguna parte: por- que están muertos. De ellos sólo queda ese siniestro vestigio, mitad réplica, mitad metonimia, que conserva ante los ojos, próximo lo lejano, presente lo irremediablemente perdido: la fotografía. Hemos visto muchas fotografías de niños muertos, hasta cuatrocientas, en el barrio de Al-Amiriya, en una de esas incontables “zonas cero” que los EEUU han ido sembrando, año tras año, por todo el planeta. Allí, en un refugio antinu- clear, cuatrocientos treinta niños, mujeres y viejos, se creían protegidos el 13 de febrero de 1991 de los masi- vos bombardeos americanos. A las cuatro de la mañana un misil atravesó el punto más débil de la construc- ción —la salida de humos— y estalló en su interior; sólo catorce personas consiguieron abandonarla antes de que las puertas, de cinco toneladas cada una, se cerraran automáticamente, como sobre los condenados en el Infierno. Cuatro minutos más tarde, un segundo misil enhebró limpiamente el orificio en el techo y concluyó la tarea: el suelo se desplomó sobre el piso inferior y la temperatura ascendió a cuatrocientos grados. En cinco minutos, cuatrocientas dieciséis personas murieron en esta gigantesca olla a presión: en las paredes pueden verse todavía hoy los ojos de los niños derretidos, así como retales de piel fundidos en la piedra. El refugio de Al-Amiriya es uno de esos sitios que hay que visitar personalmente, un lugar —en su sentido más estric- to— religioso; es decir, un lugar donde ha pasado algo, donde ha pasado algo tan esencial para la humanidad que se ha vuelto antiguo desde el principio. Es un lugar mucho más viejo que Babilonia o las Pirámides; tan terrible que es anterior al Hombre. Ninguna cámara puede registrar esto; la imagen técnica integra todas las visiones en un umbral “convencional” de experiencia, por muy amplio que se quiera y por mucho que se pueda maniobrar en él: por eso el vídeo “engrandece” las cosas pequeñas y empequeñece, en cambio, lo que no se puede medir. Las confiere un formato tranquilizador de monumentalidad o de espectáculo. Aquí no hay ni una cosa ni otra. Los iraquíes han mantenido intocado el refugio como un museo del horror, han mimado su espanto como un centro de propaganda antiimperialista; pero ni siquiera esta teatralidad mitiga su energía antigua, monstruosa y obscena. Cuando se traspasa la puerta finlandesa de cinco mil quilos, se hace el silen- cio, uno se deshace en el silencio. Arrojad todas las playas del mundo en el océano y la arena desaparecerá en el agua; meted una orquesta de cien músicos en el refugio de Al-Amiriya; meted tambores, campanas, cas- cabeles, timbales; y este silencio radical se tragará todo el estrépito y toda la bullanga. El silencio se ve agra- vado, ahuecado, por las decenas, por los centenares de fotografías —niños licuados en esa madrugada tre- menda— colgadas de las paredes ennegrecidas, junto a ramos de flores mustias e improvisadas leyendas de solidaridad o protesta. Los americanos que visitan la “zona cero” de Mahattan deberían visitar también la “zona cero” de Al-Amiriya; los americanos que se conmueven noblemente leyendo las últimas palabras de las víctimas del 11 de septiembre o los trágicos mensajes de sus parientes, deberían leer también la carta en árabe, pegada al muro, de un padre iraquí que se acostó el 12 de febrero seguro de que al menos a sus hijos no les iba a pasar nada: “Mis cuatro niños: no sabía que la mano de la muerte iba a arrebataros esa noche en un ins- tante... Oí el ruido de sus aviones y el fragor de sus misiles y mi único pensamiento y el único pensamiento de vuestra madre era que estabais dentro... y tuvimos mucho miedo. Traté en vano de abrir la puerta del refu- gio, pero quedasteis dentro como el pájaro masacrado... Hussein, Shima, Mohamed, Mustafa... mis entrañas... Espero que hayáis encontrado justicia. Porque la vida no tiene sabor para mí sin vosotros. Vuestra madre os llama constantemente y vuestra hermana se ha quedado sola para siempre. Vuestra habitación, vuestros jugue- tes, vuestros muebles siguen en su sitio y nuestras lágrimas no se secarán hasta que volvamos a encontraros. Hussein, Shima, Mohamed, Mustafa...”. Llamémoslos John, Margaret, Alfred y Paul y se nos romperá el cora- zón. • • • Iraq: un cuento para niños Santiago Alba Rico CSCAweb 6